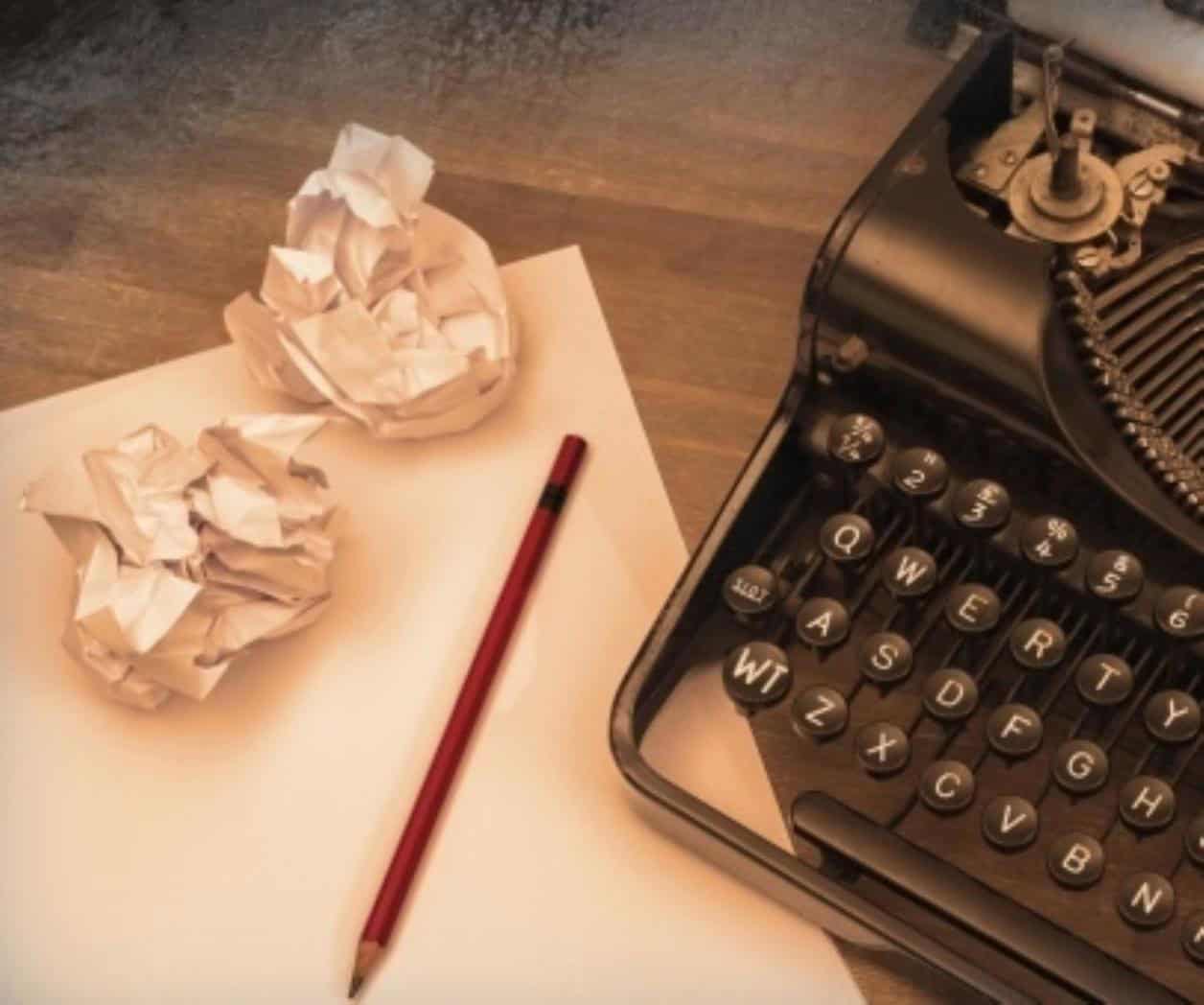Hágase justicia y húndase el Mundo

La conocida sentencia latina, fiat iustitia et pereat mundus, cuyos orígenes e historia pueden reconstruirse acudiendo a cualquier enciclopedia, tiene dos sentidos reconocidos por la misma historia de su transmisión y recepción.
El primero, el que podríamos calificar de original, la entiende de este modo: "Hágase justicia, aunque perezca el mundo". Su va-
riante sería: "Aunque perezca este mundo presente, debe hacerse justicia, porque con la justicia emergerá un mundo mejor (más justo)".
El segundo, que atribuiremos aquí al uso que hace de ella Hannah Arendt en su ensayo Verdad y política, cambiando significativamente la palabra "justicia" por la palabra "verdad", viene a decir que "hacer justicia a toda costa puede implicar que se hunda el mundo". Y se entiende: no para que emerja un mundo "más justo", sino simplemente para que prevalga lo justo o la "justicia" a pesar de los costes para el "mundo".
Si entrecomillo las palabras "justicia" y "mundo" es para dejar claro que una discusión afinada sobre el tipo de problemas que plantean esta sentencia y sus dos interpretaciones fundamentales exige también tener claro qué cosa entendemos por justicia y qué otra cosa entendemos por mundo.
La importancia de aclarar eso radica en la posibilidad de comprender la frase latina enfrentando dos afirmaciones contradictorias: una que dice que "sólo con justicia puede haber mundo", y otra que afirma que "de nada sirve la justicia si esta lo que hace es estropear (o hundir) el mundo".
No creo que esto se resuelva distinguiendo una justicia buena de otra mala, es decir, injusta a pesar de las apariencias formales y de la legitimidad obtenida por el principio de autoridad, pues jueces al servicio de causas injustas los ha habido siempre, no hace falta invocar los repugnantes berridos del juez estrella del III Reich, el siniestro Roland Freisler, ni la teatralidad justiciera de los grandes juicios en los años treinta bajo el estalinismo en la URSS, con otro fiscal aficionado a la destrucción verborreica de los acusados —y sentenciados de antemano—, el viscoso Andréi Vyshinski.
Jueces malvados, jueces malintencionados, jueces entregados a causas criminales los ha habido siempre.
También jueces cínicos o simplemente instrumentales, por así decirlo, e imperfectos aplicadores de la ley que toca —por humanos, por no ser sabios y menos aún santos—, incluso cuando esta no se corresponde con aquel tipo de leyes en cuyos valores fueron formados.
Los jueces franceses que condenaban a los "terroristas" de la Resistencia bajo el régimen de Vichy fueron los mismos que condenaron a los colaboracionistas en la posguerra y en la IV República. Tampoco cambió el cuerpo jurídico en España con la Ley de Reforma política de enero de 1977 o con la Constitución de 1978.
Decir aquí que los jueces forman un mundo aparte, una suerte de isla flotante que sobrevuela la realidad instalada en otra dimensión, sería subrayar una evidencia sobre la que de nada sirve dar vueltas, pues para bien y para mal eso seguramente debe ser así.
Pero decir o dar a entender que sólo ellos —y no el poder legislativo y el poder ejecutivo— son Estado, como ha dado a entender algún ilustre analista de la política española, y por tanto reconocerlos como un bastión del Estado, un núcleo de incorruptible pureza, eso no es sólo malinterpretar la lógica de la división de poderes que garantiza una democracia, sino convertirlos de facto en un instrumento político por sí mismo, semoviente o movido por los mismos que se vanagloriaban de controlar cierta sala del Supremo "desde atrás".
Volviendo a la frase latina, lo interesante que se desprende de ella es la pregunta de si debemos ver la justicia como la que dice qué cosa ha de ser el mundo, o si no es más bien el mundo el que define lo que es la justicia.
En ninguno de los dos casos estaremos hablando de conceptos o ideas filosóficas abstractas, sino de realidades históricas, políticas y sociales concretas. Un mundo con instituciones democráticas, con división de poderes, con reconocimiento de derechos y garantías judiciales no admitirá una justicia propia de un Estado autoritario o totalitario.
Y unos jueces que se respeten a sí mismos no aceptarán convertirse en instrumentos de un poder arbitrario, ni se pondrán al servicio de ninguna otra causa que la de la aplicación sensata, prudente y razonada de las leyes que el Estado democrático al que sirven promulga desde el poder legislativo.
Cuando la ley exige al juez un acto de interpretación —y aquí vuelve a ser oportuna la frase latina en el sentido de que la justicia no debe hacer que el mundo perezca, no debe imponerse a cualquier precio, si resulta que el precio es excesivo y a todas luces contraproducente para la buena marcha del mundo—, entonces parece más razonable esperar del juez una interpretación prudente, atenta a lo que los griegos, y concretamente Aristóteles en la Ética a Nicómaco, llamaban la epikeia, o epieíkeia, esto es: la interpretación realista, equilibrada, equitativa y atenta a la realidad del mundo circundante, de una ley.
Esperar eso, se esté de acuerdo o no con la ley, es esperar que el poder judicial respete al poder legislativo, no que lo enmiende, y menos aún si hay una sospecha fundada de que esa enmienda responde a una maniobra política partidista. Ahora bien, ¿quién decide aquí lo que es una "buena marcha del mundo"?
En una sociedad democrática, la voluntad popular representada en el poder legislativo. Si la ponemos en duda, troceando legitimidades e incluso degradando la misma idea de representatividad —"esos sí, pero aquellos no"—, entonces el sistema se desliza por la peor pendiente. Es cierto que el independentismo juega a ponerlo difícil.
Pero la democracia ha de sobreponerse a sus propias debilidades frente a quienes la ponen a prueba desmarcándose en ese caso del conjunto del pueblo español mientras se aprovechan de sus mecanismos de representación.
Bloqueando la ley de amnistía —que nunca el abajo firmante ha celebrado, dicho sea de paso, y que en todo caso ha contemplado con sentimientos que han ido del rechazo a justamente esa epikeia, pasando por el bochorno y el escepticismo—, ¿qué se consigue? Aquí viene la pregunta decisiva de a qué mundo sirve en este caso el "hágase justicia", o qué mundo se deja que perezca sin el mayor reparo o escrúpulo.
Cuesta creer que el objetivo sea que prevalezca sin más la justicia con relación a los hechos delictivos del procés incluso al precio de entorpecer la política catalana, de complicar la expresión de la voluntad popular, de perpetuar el conflicto en Cataluña y de hacer más profunda la ruptura emocional con el resto del Estado, que no es sólo lo que unos jueces dicen que debe ser, y menos si toda opinión jurídica está ya de antemano descalificada por ser de parte: un Supremo conservador, un Constitucional progresista.
Lo que se busca bloqueando la ley de amnistía ni tan siquiera es poner en evidencia sus supuestas imperfecciones, y el estropicio en Cataluña sólo es un pequeño daño colateral que ya habrá ocasión de enmendar —o no, qué importa—.
El objetivo principal consiste directamente en hundir al actual Gobierno, provocar un adelanto electoral y favorecer la llegada al poder de unos políticos que, cuando lleguen, harán lo que podrán y deberán, como han hecho en otras ocasiones. Es decir, que por lo menos volverán a hablar en catalán en la intimidad. Pero ya no será este Gobierno. Eso es lo que cuenta, y eso es lo que está en juego. Hágase justicia, y váyase por fin señor Sánchez. ¿Pero a qué precio?