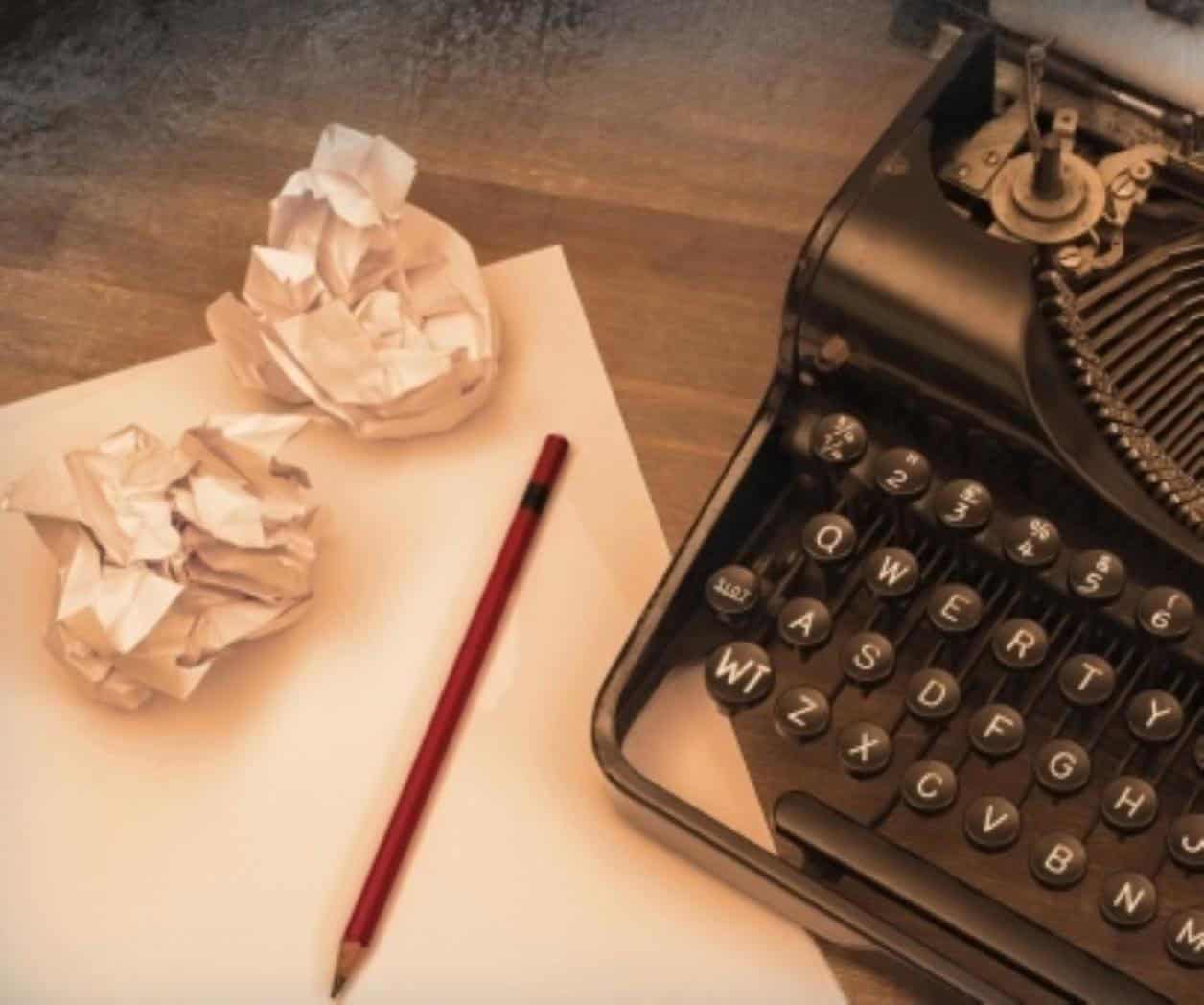Extrema derecha en el aparador

Que la extrema derecha está al alza en Europa ya no es una amenaza, sino una realidad. Hay elementos para pensar que la democracia está en peligro, sin duda. Pero no basta con la apelación al cordón sanitario, expresión no precisamente afortunada, contra el autoritarismo posdemocrático y sus diferentes formas de decantación.
Al contrario, la sobreactuación contra ellos no deja de ser una forma de reconocimiento, aunque sea como amenaza, que podría servir para rearmarlos, sabiendo, además, que es muy difícil unir al resto en un bloque efectivo en su contra. Y que una gran parte de la derecha ya hace tiempo que perdió los escrúpulos democráticos, entregada a la lógica del amigo y el enemigo.
En política, el ojo está puesto donde se ven espacios para crecer. La derecha ya hace tiempo que mira a la extrema derecha surgida, en parte, de sus filas y con la que comparte aires de familia. De hecho, los tabús que siguieron a la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial están decayendo visiblemente.
Y no tardaremos en ver cómo se normalizan las alianzas entre la derecha y la extrema derecha. En España, sin ir más lejos, PP y Vox hace tiempo que comparten espacios y votaciones, y Feijóo y los suyos no han tenido escrúpulo alguno a la hora de amparar a un fascista como presidente del Parlamento balear.
Es obvio que aquí, como en Alemania, en Francia y en todas partes, entraremos en una campaña, que se viene insinuando desde hace tiempo por los medios del espacio conservador, de reconocimiento y legitimación de la extrema derecha.
El discurso está claro: no hay que excluirles, representan una parte significativa de la población y no podemos ningunearles.
Y así, como ya está haciendo el PP, su propaganda, sus resentimientos y sus discriminaciones se están incorporando ya incluso en el ámbito legislativo, como se ha visto donde la derecha tiene poder, contribuyendo de esta forma a normalizar los discursos xenófobos y discriminatorios que hacen de las patrias un absoluto y de la pertenencia un derecho excluyente.
Un disparate que pretende reducir a las sociedades complejas al simplismo de los nuestros y los otros.
Así, vemos cada día cómo buena parte de la derecha moderada o incluso liberal juega con fuego alimentando el resentimiento contra los inmigrantes y negándose a reconocer lo evidente: que les necesitamos y que nos necesitan, nosotros para poder seguir disfrutando de un cierto bienestar y ellos para vivir mejor.
Con estas guerras ideológicas irresponsables de la derecha, el inmigrante se convierte en chivo expiatorio del malestar, dando paso a la rabia, en vez de afrontar los problemas reales que provocan la indignación ciudadana y capitaliza la extrema derecha: paro, coste de la vida, precariedad, el déficit de vivienda y de reconocimiento.
Las izquierdas llevan demasiado tiempo a remolque, como si un imán les hubiera atraído hacia una moderación que les da premio en los espacios de centro, pero ve cómo parte de las clases populares se irritan ante la constatación de que tampoco sus políticas les reconocen la consideración que merecen. Es de responsabilidad democrática comprometerse a no pactar con la extrema derecha, buscar su aislamiento.
Pero con la consigna no basta. Porque en el fondo más que resolver el problema lo que hace es encubrir las irresponsabilidades de todos los que han hecho posible que se llegara a esta situación.
¿Por qué los ciudadanos, cuando no pueden más, cuando se ven perdidos, cuando quieren hacer visible su enfado, se dejan embaucar por la extrema derecha? ¿Por qué cada vez hay más jóvenes que se acercan a Vox? Porque es la única manera que les queda para hacerse notar.
Y porque tienen la sensación de que la izquierda no les ofrece nada, con la socialdemocracia haciendo de la moderación virtud a veces hasta límites que borran las fronteras entre derecha e izquierda.
Al tiempo que a la izquierda de la socialdemocracia se hace muy difícil configurar proyectos que no se desdibujen en cuanto llegan al poder, con la correspondiente frustración de unos electores que pensaban que era posible que la igualdad ganara espacio en las sociedades liberales.
La vertiginosa caída del bloque de Podemos, Sumar y los comunes, que ofreció ilusión en la calle y se desdibujo rápidamente en el poder, es un ejemplo de una complejidad difícil de administrar. Y también de la capacidad autodestructiva de quienes vienen con la gran promesa y se frustran al primer choque contra la realidad, para regresar a las querellas de egos y camarillas.
La crisis francesa, con el espectacular fracaso de Macron, ha abierto todo tipo de especulaciones sobre cómo recuperar el equilibrio en las democracias liberales, y hay quien evoca el bipartidismo clásico, con dos grandes partidos para la alternancia, con pequeños satélites de apoyo a cada lado, como si el problema estuviera en el aumento del número de actores con posibilidades de alcanzar el poder. Es la fórmula que condena a los extremos a un papel secundario y reduce las turbulencias.
Pero la cuestión de fondo, sobre la que Macron creyó asentar su poder y no lo ha conseguido, está en el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero y digital, que cambia radicalmente la estructura social, de la dialéctica entre burguesía y clases populares a una sociedad más atomizada con poderes globales de incidencia directa en la vida cotidiana y un sistema de comunicación que es como una selva de participación masiva, controlada, paradójicamente, por muy pocas manos. ¿Es posible adaptar la democracia a este panorama? ¿O es imparable el triunfo del autoritarismo posdemocrático?